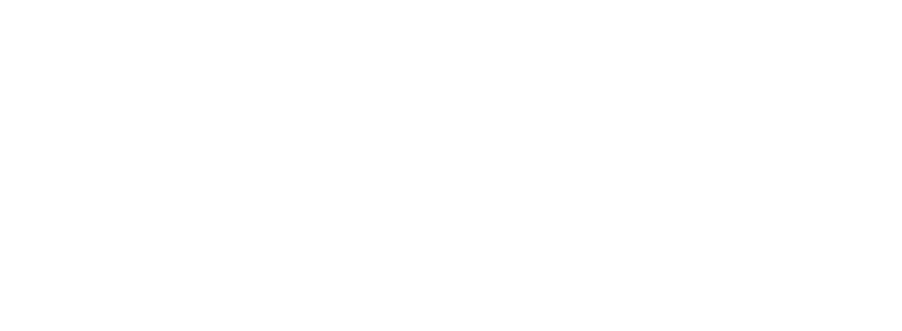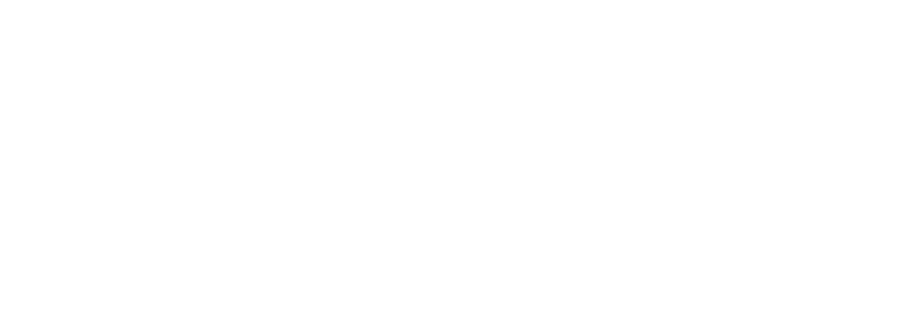En su aplicación existe el riesgo que la asistencia militar sea malinterpretada como un traspaso de funciones de las autoridades civiles a las Fuerzas Militares, cuando en realidad su rol es de apoyo. Este punto es clave, pues cualquier acción que exceda las competencias militares podría derivar en cuestionamientos jurídicos o señalamientos de violaciones a los derechos humanos.
En medio de la creciente crisis de seguridad en regiones como el Catatumbo y el Chocó, la figura de la asistencia militar cobra relevancia como un mecanismo legal para el apoyo de las Fuerzas Militares en la preservación del orden público. Este instrumento, contemplado en la Ley 1801 de 2016, permite que los militares colaboren con las autoridades civiles en situaciones excepcionales que amenacen la seguridad y convivencia ciudadana.
¿Cuándo se puede activar la asistencia militar?
De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la asistencia militar puede ser autorizada en tres escenarios específicos:
1. Graves alteraciones del orden público, como bloqueos violentos, disturbios masivos o enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
2. Situaciones de peligro inminente, donde exista una amenaza real para la comunidad o las autoridades locales.
3. Emergencias, catástrofes o calamidades públicas, como desastres naturales o crisis humanitarias.
Para su implementación, los alcaldes o gobernadores deben elevar una solicitud al Presidente de la República, quien evalúa su pertinencia y, en caso de aprobarla, define los términos y límites de su aplicación.
Los militares en terreno: desafíos y riesgos
Si bien la asistencia militar ha sido utilizada en Colombia para apoyar la seguridad en contextos de crisis, su aplicación en regiones como el Catatumbo y el Chocó genera desafíos y riesgos significativos para los uniformados. En estos territorios, donde operan grupos armados ilegales y economías ilícitas, la presencia de las Fuerzas Militares bajo esta figura puede llevar a un mayor riesgo de confrontación directa con actores ilegales, incrementando la exposición de los soldados a ataques y emboscadas.
Además, existe el riesgo que la asistencia militar sea malinterpretada como un traspaso de funciones de las autoridades civiles a las Fuerzas Militares, cuando en realidad su rol es de apoyo. Este punto es clave, pues cualquier acción que exceda las competencias militares podría derivar en cuestionamientos jurídicos o señalamientos de violaciones a los derechos humanos.
Garantías y limitaciones
Para evitar abusos o extralimitaciones, la asistencia militar debe cumplir con protocolos estrictos que garanticen el respeto a los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza. La articulación con la Policía Nacional y las entidades civiles es fundamental para su correcta ejecución.
Si bien esta herramienta puede contribuir a estabilizar regiones afectadas por la violencia y la criminalidad, es crucial que se implemente con claridad, transparencia y dentro del marco legal. En zonas como el Catatumbo y el Chocó, donde la presencia estatal es frágil, la asistencia militar puede marcar la diferencia entre el control institucional y el avance de actores ilegales. Sin embargo, también representa un desafío para los militares, quienes enfrentan el dilema de actuar en escenarios complejos sin caer en riesgos jurídicos.
En un país con un historial de conflicto como Colombia, el debate sobre la asistencia militar sigue abierto: ¿es una solución efectiva para garantizar la seguridad o una medida excepcional con altos costos? Lo cierto es que, en el actual panorama de crisis en varias regiones del país, su uso será cada vez más recurrente y su correcta aplicación dependerá de una planificación rigurosa y una ejecución ajustada a la ley.